
Mi peor pesadilla
Texto por Tania Bo y fotografía por Kostis Fokas
A mí siempre me había gustado ir a la escuela. Dice mi mamá que mi primer día de clases en el kinder entré feliz a conocer de qué se trataba aquello y la que se quedó con el corazón apachurrado en la puerta fue ella. No faltaba casi nunca, a menos que en verdad me sintiera muy enfermo. Cuando iba en quinto de primaria, me dio influenza y contagié a toda mi clase porque estar con fiebre, dolor de cabeza y escurrir mocos sin parar no me parecían razones suficientes para faltar en martes y perderme de mi clase favorita, la de literatura. La escuela tuvo que tomar algunas medidas para evitar que se contagiara toda la primaria.
Es por eso que, cuando iba en primero de secundaria, me pareció absurdo que mis padres decidieran hacer un viaje familiar para festejar su aniversario de bodas en Los Cabos. Para empezar, ni mi hermana pequeña ni yo formábamos parte de ese festejo, y por más que les expuse que mi brillante trayectoria escolar con una estela de dieces limpios en mi boleta requería de esfuerzo y de constancia, ellos se empecinaron en minimizar lo mucho que afectaría faltar dos días de clases. Sabía que no les interesaría saber que mi mayor preocupación era perderme un día de juegos, de comer el lunch con mis amigas en el recreo y de ver a Mario jugando básquetbol. Qué tal si esos días tocaba ver película y, por suerte, me tocaba sentarme junto a él. Qué tal si dejaban un proyecto en equipos y me tocaba hacer el trabajo con él, perdiéndome de conocer su casa, de ver si nos gustaba algo y por fin podía hablarle más y ser amigos.
El plan del viaje a la playa continuó y tuve que despedirme de mis amigas el miércoles a la salida. “Nos vemos el lunes, Diego, te pasamos los apuntes, te contamos todo lo que pase, y te saludamos a Mario”, me dijeron. “Están locas, no le digan nada que no quiero espantarlo. Nos vemos el lunes”, y me fui.
Nadie esperaba que ese fin de semana cambiara todo. En realidad sólo estuvimos un día disfrutando del sol, del mar y de lo enorme y bonito que era el hotel. Al otro día teníamos reservado un tour para ver a las ballenas, que era lo que más me emocionaba de todo el viaje, y lo que tuvimos en su lugar fue caos y miedo por todas partes. Que la pandemia había llegado a México, que los aeropuertos eran un foco de infección y que nadie podía salir ni viajar a ningún lado: se estaba acabando el mundo. No pudimos volver a usar la alberca y el resto de los días mis papás estaban más preocupados por buscar cómo regresar a Puebla que en tratar de explicarnos algo a mi hermana y a mí, aunque ahora entiendo que ellos tampoco sabían qué demonios estaba pasando. Finalmente, después de muchas horas en el aeropuerto, de una invasión de cubrebocas y de gel antibacterial por todas partes, volvimos a casa.
Mi peor pesadilla estaba pasando: la escuela cerró, no sabíamos hasta cuándo. Nadie podía salir a la calle, nadie podía tocarse ni abrazarse, había gente muriendo y teníamos que evitar a toda costa ser los próximos. Entre todos en la familia hicimos las adecuaciones en casa para que cada quien tuviera un espacio para trabajar y para tomar las clases que a partir de ahora serían virtuales. No estoy seguro de cuántas noches lloré a lágrima viva en mi cama, abrazando mi teléfono, extrañando terriblemente a mis amigas y a mis clases de literatura. Por suerte, la maestra nos mandó muchos libros digitales y los fui leyendo muy lentamente, temeroso de acabarme todos antes de que la pandemia terminara. Y, en efecto, por más despacio que leía pasé de primero a segundo de secundaria y a esto no se le veía fin.
En mi casa estábamos un poco tensos. Mi hermana, que cumplía siete años, era un torbellino imparable de energía que acababa por alegrar o por fatigar a todos los demás. Mi papá estaba visiblemente incómodo de pasar tanto tiempo en casa, pero parecía que poco a poco le gustaba más, le caíamos mejor y, por eso, yo también empecé a platicar y a jugar más con él. Mi mamá extrañaba mucho ir a su oficina y se siguió arreglando lindísima todos los días para trabajar en el comedor, aunque había días sin reuniones en los que nadie más que su familia la veía.
Nunca en mi vida me había sentido tan triste. Empecé a dormir pésimo, a tener sueños extraños y a tener taquicardia por algo llamado ansiedad. Mi papá me invitó a jugar más videojuegos con él en las noches cuando no podía dormir. Pasamos por los clásicos de Nintendo y Mario Bros y compramos los más nuevos de Spiderman y de Assassin’s Creed (ese lo jugó más él que yo). Me gustó jugar. Podía perderme en un mundo distinto, evitar pensar en que me sentía mal, y divertirme resolviendo retos y problemas en otras realidades. De todos los videojuegos, al que empecé a prestarle más atención y energía fue a Minecraft. Ya lo conocía y lo había jugado, pero no fue hasta la pandemia que empecé a conectar con mis compañeras y compañeros de la escuela en Minecraft Bedrock y con mucha más gente conectada en la virtualidad.
Cada vez pasaba más tiempo creando mundos y jugando en modo supervivencia. Descubrí que el insomnio me molestaba menos si prendía mi computadora y me sumergía en Minecraft, y fue en una de esas noches que Mario me envió una solicitud para jugar una partida. Me quedé helado y tardé unos segundos en aceptarla porque me sudaban las manos. Tenía más de un año que no nos veíamos y, en realidad, nunca habíamos hablado mucho. Nos saludábamos en los pasillos, estuvimos juntos tres veces en la escolta y nos tocó en el mismo equipo en el proyecto final de geografía de sexto de primaria, pero no estaba seguro si él se acordaba con tanta claridad como yo de estas coincidencias. “Eres buenazo, Diego, ¿quieres unirte a un grupo en Xbox para hablar y seguir jugando?”, me dijo en un mensaje por WhatsApp que seguramente sacó del grupo de la clase. Mi corazón latía rapidísimo. Le dije que sí y, antes de unirme, fui al baño a echarme agua en la cara.
Empezamos a platicar y poco a poco mis nervios fueron desapareciendo. Me contó que para él y su familia este tiempo había sido difícil porque perdió a su abuelo por culpa del COVID-19, pero lo estaban llevando mejor ahora: el dolor había cedido con el tiempo. Mi drama de no poder asistir a la escuela se volvió diminuto y le mandé un abrazo virtual, diciéndole honestamente que aquí estaba para cuando quisiera hablar o por si el insomnio nos atacaba de nuevo a los dos. Jugamos casi toda la madrugada y a partir de ahí quedábamos más seguido para seguir jugando, incluso construimos un mundito. Nos escribíamos más en WhatsApp y nos enviábamos muchos videos de TikTok con los que mis tardes se hacían mucho más entretenidas.
Fui conociendo sus gustos, lo que le emocionaba y lo que le provocaba silencios largos en el chat y en las llamadas. Nuestro mundito estaba hecho completamente a nuestra manera y a veces no era estético ni tenía mucho sentido, pero no importaba. Cuanto más construíamos y más compleja se hacía nuestra ciudad con edificios, castillos, volcanes y museos; sentía como si desbloqueáramos verdades, confesiones y descubrimientos de cada uno. Lo quería muchísimo. Conocí una versión de Mario que no se mostraba en la escuela, como si su corazón sólo pudiera abrirse a través de la realidad virtual construyendo granjas y casas en la madrugada, buscando tesoros y peleando batallas irreales.
Cuando por fin pudimos volver a la escuela, estábamos ya en tercero de secundaria: el comienzo del fin. Pude abrazar a mis queridas amigas usando los cubrebocas y después de unas semanas ya no me dolían las orejas por culpa de usarlos todo el tiempo. Las y los profesores tenían actitudes muy diversas, algunos estaban contentos de ver gente de nuevo, otros temerosos de contagiarse, unos no volvieron más. Todos habíamos cambiado: habíamos crecido, enflacado, engordado, envejecido.
Algo que también cambió fue mi amistad con Mario. Fuera de Minecraft no parecía querer hablar de sí mismo con tanta apertura, además, él también había extrañado a sus amigos y a la cancha de básquetbol, y sentí que los prefería por encima de mis ganas de platicar con él en persona. Volvimos un poco al compañerismo que teníamos antes, me saludaba con afecto pero siempre tenía una excusa para irse rápido, para atender su teléfono, yo qué sé. Sentía que él había decidido guardar sus emociones y todo lo que habló conmigo en todas esas noches, y ahora sólo quería vivir como lo hacía antes.
Me puse triste, por supuesto, una tristeza nueva que no había sentido antes y que pesaba en el corazón. En una comida familiar, una tía me vio así y me abrazó muy fuerte para decirme su diagnóstico al oído: tenía mal de amores, y el único remedio es el tiempo, hablar con mis amigas, saber que ni las relaciones ni el dolor de las ausencias duran para siempre. A veces me dan ganas de que la pandemia y el insomnio se quedaran por siempre, y me pregunto si a Mario no le gusta más su ser virtual y nuestro mundito que las cosas que hace en la realidad.
Este relato corto fue creado en el marco de la convocatoria de textos Cuerpos virtuales que explora las diferentes experiencias y nociones alrededor la virtualidad del cuerpo, el significado del contacto humano a distancia, el flujo de cuerpos virtuales y lo que significa su conquista del espacio digital. Participa hasta el 20 de mayo.
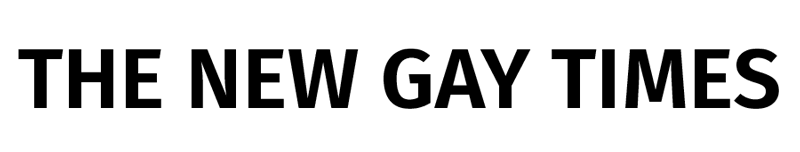
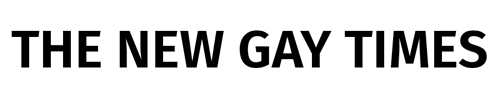

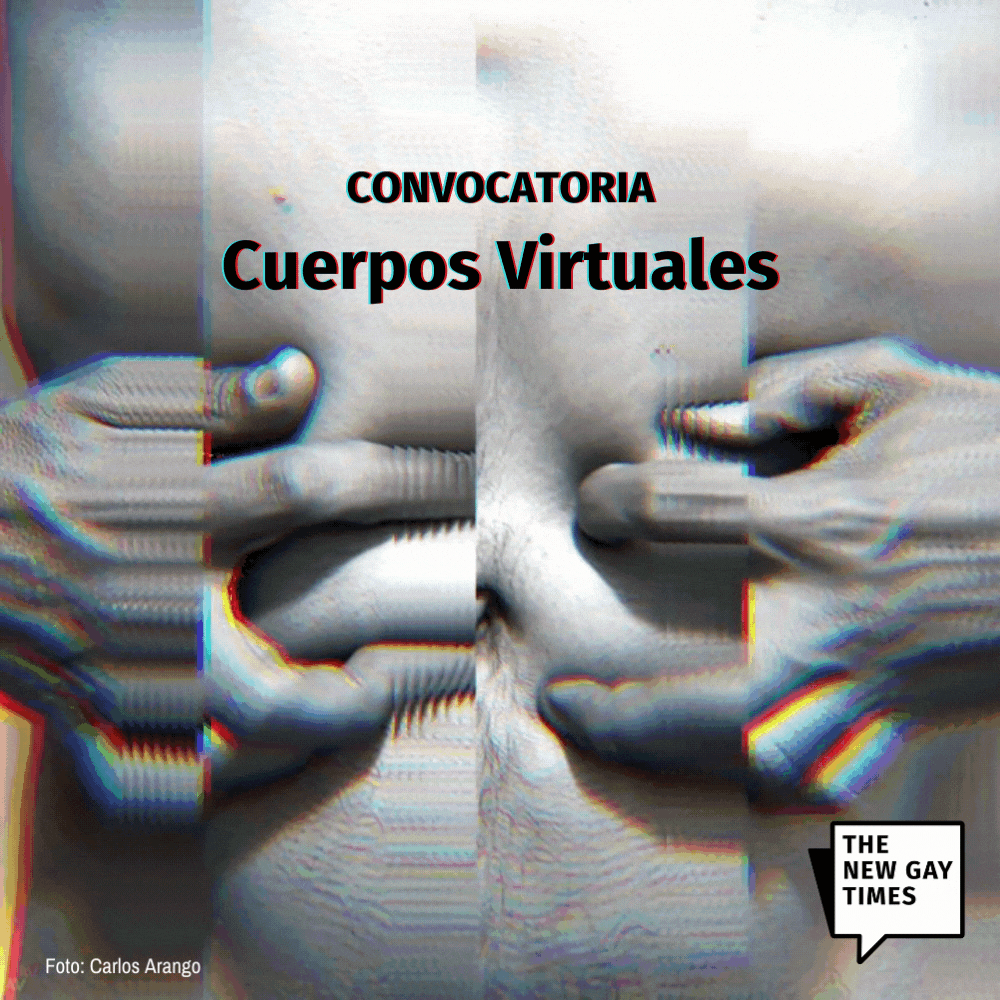



Deja un comentario