
Crónicas del antro gay: los hombres extraños
Texto por Rodrigo Herrera | Fotografía por Ramón Lepage
Dicen que los gays llegamos tarde a muchas cosas. Nos tardamos, por ejemplo, en descubrir la glorificada y decadente cultura del antro.
La primera vez que fui a una discoteca gay aprendí dos lecciones: que al igual que en el mundo hetero, los “chicos bonitos” tampoco pagan, y que no importa cuánto se esfuercen, este espacio nunca será del todo seguro para la mayoría.
En un taxi de camino a la discoteca me encontré temblando, tenía las manos empapadas de sudor cuando subí el vidrio para cortar de tajo el viento frío que entraba por la ventana. El auto, se dirigía a toda velocidad a una dirección que nunca había visitado antes. No dejaba de pensar que era una mala idea, si era seguro, qué tipo de gente iría. ¿qué tal si me encuentro a alguien que me conoce?
“Está muy padre tu camisa”. Me dijo mientras daba un paso hacia atrás para observarme mejor.
Llevaba puesto algo que compré para usar en mi cumpleaños, pero decidí reservarlo para otra ocasión; una donde no hubieran caras familiares sino de extraños, de otros hombres extraños.
Ya me había percatado de él. Entre las personas que estábamos en la cadena, se había recargado detrás mío un poquito de más, como buscando que volteara. Además del pecho macizo debajo de su camisa, ahora pude percibir su aroma; una mezcla de loción, gel, y que una tapita de enjuague bucal que aderezaba un aliento exquisito; de esas veces que alguien que pasa junto a ti hablando y caminando y su aliento natural, agradable te llama la atención. Cuando identifico una persona así –que también me pasa con mujeres–, instintivamente debo voltear y verificar de quién proviene. Sabiendo que es alguien con quien sería interesante estar cerca, mi mente comienza a imaginar posibles escenarios sobre quién es esta persona, de dónde viene, cuál es su historia, y si me interesaría conocerla.
– “Gracias”, le respondí mientras levantaba la mirada de mi celular. Le estaba enviado un mensaje a un amigo para que saliera por mí. Las cadenas siempre me han disgustado. A mis 21 años había evitado con éxito el incómodo momento de quedarme fuera.
– “¿De dónde eres?”, me preguntó con un acento que no pude reconocer. Chilango no es, yuca tampoco, ni campechano, ni del norte.
– “De acá”, le respondí. Una mentira. “¿Y tú?”.
Él llevaba jeans obscuros, un cinturón grueso, botas y una camisa a cuadros con un par de botones desabrochados. Dentro, se veía más músculo que vellos, sus brazos enmarcaban un cuerpo fuerte, un poco menos alto que yo, pero definitivamente más robusto.
– “Yo soy de Cancún”. Me dijo. ¡Chin! qué pendejo, a lo mejor éramos vecinos cuando nos mudamos ahí una temporada.
– “¡Rodrigo!” Me gritaron desde arriba de las escaleras de la entrada de la discoteca, mi amigo le hizo señas al cadenero para que me dejara pasar. Me di la vuelta para cruzar la cadena, y mientras pasaba sentí cómo una mano me acarició desde el antebrazo hasta los dedos. Me di vuelta para verlo de nuevo mientras lo perdía de vista entre otros brazos, pechos y espaldas que buscaban entrar. Ojalá lo dejen pasar.
Durante la adolescencia nunca tuve a nadie interesado en mí físicamente, siempre fui el chavo inteligente, el ocurrente, seguido el payaso del salón y a quien le confiarías algún secreto, pero nunca el lindo, el guapo, a quién te comerías a besos. Los noviazgos de la infancia se resumen a un par de muy buenas amistades con niñas que nunca mutaron a sentimientos románticos. Nunca tuve a quién escribirle, no tuve “admirador secreto”. Siempre he pensado que las peores cicatrices que deja el acné en la adolescencia quedan invisibles debajo de la piel. Más grande, tampoco tuve alguna experiencia interesante jugando botellita o “yo nunca nunca”. Ni siquiera en el strip poker en el que me había visto envuelto hacía algunas semanas, había evolucionado a algo interesante. Me moría de ganas de salir del antro con el número de alguien. Hasta ese momento nunca había sentido la mirada correspondida de alguien a quien yo le atrajera. Más allá de algún acosador en el transporte público. De puberto busqué con miles de términos “cómo identificar a un gay”, “cómo saber si es gay”, “cómo dar señales de que eres gay discretamente”, y cientos de preguntas similares en internet, pero en ese entonces me fue imposible encontrar lo que buscaba.
Pero ya no estaba en Villahermosa, y por fin vivía lejos en una ciudad donde conocía a muy pocas personas, y más importante, donde muy pocas personas me conocían. Las veces donde conviví con otros “hombres extraños” habían sido muy limitadas. Dicen que los gays llegamos tarde a muchas cosas, y una de esas es la glorificada y tan decadente cultura del antro. Los noviazgos que nunca viví en la adolescencia, por otro lado, ya no tenían razón de ser, y menos con la ebullición de las hormonas encarceladas por años que ahora se morían de ganas de recorrer -no sólo con los ojos y en la imaginación- todos estos cuerpos de hombres extraños, pero similares a la vez.
Lejos de la cadena, el pasillo revelaba una estancia muy grande con diferentes niveles -y más cadenas-, un booth de DJ con neones, vitrales, mesas altas, sillones, cortinas y enormes ventanas hacia el jardín iluminado de la antigua casona, ahora convertida en una discoteca gay. Había leído demasiadas reseñas de los antros y me había hecho grandes expectativas sobre cómo sería el lugar donde se va a ligar con otros “hombres extraños”, sin esconderse, en público. Imaginaba cómo sería conocer a alguien y quedar para vernos al día siguiente o irnos juntos a seguir la fiesta. Conocer su historia, de dónde viene, cuáles son sus cosas favoritas, qué es lo que más le duele, cómo fue su despertar, cómo reaccionó su familia. Si también se sentía tan solo. Estaba harto de ir a los mismos lugares sin encontrarme con otros como yo. Quería saber lo que se sentía que alguien te notara, cómo ibas vestido, tu peinado, cómo olías. Estaba cansado de vestirme para todos y para nadie, cansado de encajar con los lugares pero no con las personas, cansado de esperar. Tan cansado de buscar excusas por las que nadie me deseaba y de tener el corazón tan entero.
Lo primero a lo que me acostumbré de ese lugar fue a la música. Ahí ponían una tras otra, una selección de las canciones que me gustaban de los otros lugares, y además de ese pop en español de los 90, también ponían canciones de mi mamá, de las que en ese entonces me daba pena escuchar sin audífonos. Tenía $300 pesos en efectivo que me habían quedado de la cuenta del bar anterior con mis amigos de la universidad, y ya me estaba acomodando en una nueva mesa, una nueva botella y mi grupo de nuevos amigos.
Cuando comencé a beber, mi papá me enseñó a tomar whisky. Me decía que en temporada de frío ayuda mucho a conservar el calor del cuerpo. Mi madre por su lado, estaba más tranquila de saber que no me alcanzaba para muchos tragos si sólo tomaba whisky. Lo que no había considerado mi madre era lo barato que era el Bacardi y lo gentiles que pueden llegar a ser los desconocidos.
Había ido alguna vez a un bar gay de mi ciudad. La experiencia de la vida nocturna que tuve en mi ciudad fue muy desalentadora; un lugar de apenas 200m2 en una colonia solitaria y cerca del centro, con un escenario y un tubo para stripers, rodeado de mesas vacías. El brillo de la pintura del suelo reflejaba las lámparas del techo, algunas eran sólo sockets con focos. En parte, era el referente visual que se habían empeñado en inculcarme sobre estos espacios.
Pero ese referente sonaba tan lejano, esa noche pude experimentar lo que se siente ser visto. En otras ocasiones me habían enviado un trago a la mesa, alguna chava que, o tenía el radar roto o estaba ya algo borracha, pero esta noche fue diferente. Recargado en el respaldo de un sillón con un trago en la mano, estaba saludando y guiñandole al hombre extraño cerca de la barra quien me envió una cuba con la mesera. Ese verano sonaba Just Dance de Lady Gaga en todos lados, pero esa fue la primera vez que me identifique con ella. Mientras sacaba un cigarro de mi cajetilla, dos extraños se acercaron inmediatamente a ofrecerme fuego. Nadie me enseñó el truco de hacerse el tonto como si no encontraras tu encendedor en los bolsillos con el cigarro en la boca.
A donde quiera que volteara, encontraba entre todas las miradas, alguna que se posaba en mí, en la mesa de la esquina, en mi nuevo amigo el alto o, el medio mamado, pero de nuevo en mí. Si no supiera que era carne fresca en la cueva del lobo, diría que me sentí como Monica Bellucci en Malena.

Foto: Ramón Lepage
Por fin había encontrado un grupo de hombres extraños -como yo-, y un lugar donde otros podían verme tal cual era. Por mucho tiempo pensé que ese tipo de atención era únicamente para alimento del propio ego, pero en realidad era un ajuste de cuentas; la gente que asistía a esos lugares me veía de la misma forma en la que yo mismo comenzaba a verme: atractivo.
Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me sentí bien bailando, esa noche bailé muchísimo. Me sentía de lo más libre, despreocupado de calcular mis movimientos al bailar. Y entonces me di cuenta que por primera vez, mi cuerpo tenía la libertad de moverse a su antojo. La música me recordó el primer cassette que compré cuando tenía 8 años: Torn, de Natalie Imbruglia. Recordé toda la “música de jotos” que no se podía escuchar en público. Recordé que en algún tiempo, la música de Britney Spears, Christina Aguilera y AQUA era aceptada por todos, niñas y niños nos sabíamos las letras y las que no, las adivinábamos. Y también recordé que de un verano a otro, a un cabrón se le ocurrió que era demasiado hombrecito para escuchar a Britney, o Fey y se acabó todo. Pero luego estuvo bien de nuevo, bajo ciertas circunstancias, o fechas, o bajo ciertos ajustes como cambiar el “él” por “ella” en las letras, y así sucesivamente. Creo que por eso siempre me gustaron las canciones de Navidad, porque a la gente parece no importarle si las cantaba un hombre o una mujer.
Había visto a todos mis amigos vomitar antes de los 16, y antes de darme cuenta que no necesitas beber todos los días para tener un problema con el alcohol, se agregan más términos a la ecuación. La primera vez que vi una tacha fue a la salida de un bar de música electrónica en Puebla. Me la regaló un güey que hizo contacto visual conmigo de lejos, me extendió la mano para saludarme como si nos conociéramos, y cuando nos separamos ya la tenía en la mano; era una pastilla azul que tenía una figura de un trinche. “Seguro te la dio para que luego cuando estés drogado se aproveche de ti”. Fue lo que me dijo una amiga antes de aventarla por la ventana cuando íbamos de regreso a casa en el taxi. Pero eso no tenía sentido. Seguramente me la dio como una prueba para que la segunda se la pagara. Pero la idea de que yo le gustara y que quisiera propasarse conmigo era aún más intrigante. En los lugares nocturnos gay, la noción del consumo de sustancias es más evidente. Después de las primeras veces que te ofrecen tachas en los baños comienzas a verlo trivial, claro en comparación con los demás antros.
Pero este lugar era diferente. En esencia, este nuevo espacio prometía mucho: fiesta, alcohol, nuevos amigos, conocer a alguien especial, con quien salir y con quien tener sexo por primera vez. A cambio pedía poco, o bueno, lo mismo que el resto: tu nombre en la lista y dinero. Gran parte de mis 21 años los viví esperando mi turno, y sentía que por fin había llegado. En el momento más osado de la noche, me sentí con la seguridad suficiente para hacer yo el primer movimiento con estos hombres extraños.
Había estado intercambiando miradas con un chavo después de coincidir en la fila del baño. Su actitud de asshole y su chamarra de piel me habían llamado la atención. Después de haber platicado ya con cuatro tipos en diferentes momentos de la noche, las interacciones se volvían cada vez más cercanas conforme se me acumulaban las cubas. Bajé hasta el extremo de la pista donde se encontraba para hablarle.
–Hola, ¿cómo est…
En ese momento me interrumpió tomándome de la cara para para darme un beso.
Un beso tan seco, insípido y de labios apretados que terminó en una infame mordida. No lo ví venir.
– ¿Qué te pasa wey? Me aparté de él con un empujón.
– Uyyyyyyyy. Lástima, pensé que eras hombrecito. Me dijo mientras se alejaba hacia su grupo de amigos. Los veía reírse de mí. Sentí escalofríos, un hormigueo en la cara y las orejas rojas. Pensé en todas las veces que me habían corregido por tener algún ademán femenino. Comencé a sentir vergüenza de nuevo por cómo bailaba, con quienes estaba sentado en la mesa, apenas y los conocía, ¿los aprobarían mis demás amigos de la universidad? ¿Los de la preparatoria? ¿Alguna vez me aprobaron ellos a mí? El sabor a sangre en la boca me hizo recordar todos los balonazos que recibí en la cara después de que me pusieron braquets. Los de voleibol eran los más suaves, siempre acompañados de risas, incluso la mía. Los de basquetbol aunque eran los más duros nunca fueron intencionales, y en su momento me habían acercado un poco más a mi crush de la secundaria. Pero los que más dolían, desde que tengo memoria, han sido los de fútbol, en especial porque los acompañaban insultos como “órale mariposón pégale” o “sin miedo puto”. Por eso creo que cuando podía, elegía ser portero; un balonazo en la cara se podía convertir en una salvada espectacular. Por el número de integrantes de los torneos de fútbol rápido de la secundaria siempre me contemplaban para completar un equipo que se quedaba corto.
El alcoholismo adolescente de las fiestas de quince años y las idas al antro en provincia desde los 16 me prepararon para adoptar este nuevo espacio como “el lugar” para encontrarme entre mutuos, un espacio en el que las regulaciones son más flexibles -sino inexistentes-, y también uno que cierra mucho más tarde que el resto. Yo quería experimentarlo sin reservas.
Y así fue cómo sin quererlo, comencé a desarrollar una relación de dependencia (y de amor y odio) con el antro gay. Primero fue muy fácil convertirlo en mi válvula de escape de una semana completa de exámenes cuando estudiaba, luego cuando comencé a trabajar, era el escape de una pesada semana de trabajo, y finalmente fue un recurso para distraerme de una ruptura, intentar conocer alguien para sanar una despechada, salir de una calentura. Sea cual sea el modo, yo veía en el antro una forma rápida y fácil de conseguir lo que buscaba. Perdí la cuenta de cuántas noches hice tiempo para ahorrarme todo, el pase de lista, los saludos hipócritas y la cuenta con tragos en la barra, y llegar directo en “la hora triste”. La “hora triste” para mí es donde la mayoría ya está más allá del mal y del bien y lo único que quiere saber es con quién acabará la noche, también es la hora cuando se caen las máscaras, donde hasta el más posón se baja tres escalones para que los demás lo puedan magullar.
Cuando vas en grupito la hora triste puede ser muy frustrante. Fueron muchos los weyes con los que me terminé agarrando simplemente por no quedarme sin nadie–sin nada. Fueron muchas las noches que pasé en el antro buga sin perro que me ladrara, que en poco tiempo se me olvidó que lo único que había cambiado era lugar donde mendigaba atención.
No me quejo, la pasé muy bien pero también me desgasté innecesariamente. Dejé de ser alguien que esperaba y me convertí en alguien que buscaba desesperadamente algo que no iba a encontrar. Bebiendo como un adolescente, una cuba me separaba de pasarla bien a tener algún malentendido con alguien. Las peores crudas siempre fueron las morales, y ese canijo sentimiento de vacío que te golpea súbitamente en el pecho una vez que te quedas solo -al fin- con tus pensamientos. Aprendí que ese dolor no lo heredé de alguien que se fue, sino que provenía de mí mismo, de idealizar a alguien que nunca encontraría.
Esa noche fue la primera vez que me ligué a un wey en la barra de un antro, la primera vez que me emborraché hasta tener un blackout y también la primera vez que pasé tres meses odiándome a mí mismo por haber tenido sexo sin protección con un completo desconocido.
Con el tiempo aprendí que no importa cuán limpio o elegante esté el espacio, qué tan “exclusiva” sea la cadena, lo sofisticado de los tragos, lo alternativo de la música o qué tan discreta sea la venta de substancias, este espacio nunca será del todo seguro para la mayoría.
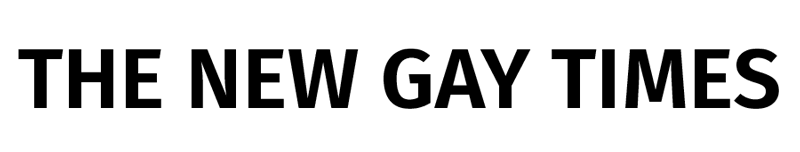
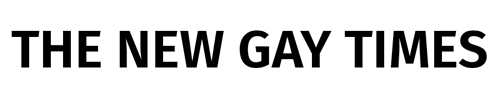


Deja un comentario