
Fantasía microdermal
Texto por Manuel Mörbius
Ilustración por Oscar Pinto
Entre mis desastrosas reflexiones, evado la mirada de Susana. Ella siempre intentaba de todo por llamar mi atención y crear un momento de intimidad del que me era muy difícil ser parte. Mis pensamientos eran muy distintos a las personas que, como ella, no están desnudas debajo de su penitente deseo y egoísmo. Esto sucedía mientras armábamos las maletas con las raciones que repartiremos cuando empiece el festival ambulatorio. La primera etapa del encierro es brutal para la gente que se encamina a los setenta años y que vive en Usme. Para ellos no es igual que para los jóvenes que se encierran a conmemorar noventa años de vitorear el distanciamiento y los policías interiorizados en un mar de clemencia fascista.
Susana y yo habíamos estudiado juntas desde la preparatoria. Yo estaba recién llegada y ella me ayudó a aclimatarme a Bogotá, una ciudad entre montañas, lejos de ciertas jurisdicciones para cuerpos con mi condición, con normas que lo mismo les daba hacerse las ciegas para desvirtuar teorías que beneficiaban a ciertas biologías, la mayoría pintadas de un blanco que deslumbraba la razón. Paseaba con Susana por las calles y los cafés, y con ella me encontré en un decirme las horas de la lluvia en las casas sin techo y las calles del calor sofocante de una vibración intensa del día a día. Ella miraba alrededor con una su inocencia que me resultaba simpática y a veces frustrante. La curiosidad de Susana quería saber todo de mí y yo no podía contárselo, me limitaba a narrarle cómo mis padres habían huido a Bogotá esperando que pudiera desarrollarme un poco más en esta ciudad y disfrutar por más tiempo de una vida “normal” en la Tierra.
—¿Cómo así en la Tierra? —preguntaba intentando sostener mi mano.
—Si me encuentran, lo más probable sea que me manden lejos, a una Colonia o una zona orbital.
—¿Por qué?
Elegí a Susana -entre toda la humanidad- como guía en el mundo por su bondad entre silencios. Salí de la juventud convencida de que pasar desapercibida no era lo mismo que ser normal. Sobre todo, estaba decidida a no buscar un asiento desde donde mirar a la gente despedazarse en aislamientos sistematizados, una voluntad que había construido mi cuerpo como una salida de escape.
Diez años después el festival ambulatorio iba a iniciar otra vez. Los servicios estaban listos para quedar suspendidos mientras las puertas de las casas clausuradas: todas las personas compartían esta democracia alérgica y frágil. Cinco personas por casa era el límite máximo. Nosotras, furtivas, llevamos nuestras maletas por las calles. No éramos las únicas. Cada brigada en calle tenía sus rutas y horarios para moverse y debía de cumplirse sin excepción; una vez cerradas las puertas la metropolitana usaría la fuerza dependiendo de la situación: a los enfermos y contagiados por alguna cepa relevante se les mandaba a encerrar hasta que quedaran inmunizados, después de dos o tres años de reforzamiento inmunológico aplicado. Y para quien estuviera en las calles sin un motivo o autorización, la pena era recibir la bala autorizada por la endurecida ley marcial, aprobada en el setenta y uno.
La música suave y la luz de la urbanización quedaron atrás. Muchos hacían fiestas interconectadas y gestionadas por su afán de normalizar su lejanía. El festival era la celebración más tediosa del año. La mayoría lo consideraba como la etapa más productiva y sana, una especie de cosecha cerebral y física que en secreto quebraba sus cerebros y producía neurosis. El movimiento de todos los sistemas de vigilancia era el esperado. Nosotras seguíamos nuestra ruta hacía las zonas de miseria inexpugnable. Allí buscábamos los pañuelos de colores colgados en las ventanas para asistirlos con lo que pudiéramos. Rojo significaba que una persona mayor necesitaba reabastecimientos; verde indicaba que necesitaban medicinas y púrpura era señal que había violencia dentro del hogar.
Busqué en el mapa el horario de la ruta. Estábamos armadas con un reloj y un mapa para movernos en la oscuridad y evadir los detectores de “fiebres”. Susana caminaba cerca de mí. Ella accedió a hacer estas misiones para estar juntas y yo me negué a su frenesí de fantasías románticas. Las luces no dejaban de atenuarse al ritmo de un blues que alentaba a la oscuridad próxima a enterrarse a nuestra vista. Nuestros movimientos estaban completamente entrelazados de una manera que dejaba poco espacio para decir que era nuestra primera misión. Íbamos a estar más de un mes en la calle, así que teníamos que ser precisas.
Vimos un balcón con un pañuelo rojo dentro de un complejo de varios departamentos. Colocamos nuestra carga en un punto de reunión. Mi cuerpo tenía la fuerza para trepar, escalar a pelo y hacer el trabajo sin producir ningún tipo de calor o excreción detectable. Susana se encargaba de vigilar y cuidar las provisiones. Después de trepar un muro, al llegar a la ventana, esperaba ver a una viejecilla, pero lo que me topé fue a dos mujeres, casi tan jóvenes como nosotras, que me estaban esperando con una cubeta de pintura fluorescente. Ellas encendieron una luz violeta y me vaciaron la cubeta sobre la cabeza gritando “¡Infectada!” con un altavoz. “¡Perras infectadas. Anarcovirulentas!” continuó el griterío cuando caí sobre el pavimento. Apareció una esfera de sanidad flotando, no podía quitarme la marca de la pintura que me caía a chorros. Corrí para ocultarme entre callejones y Susana me siguió. La muy ilógica pudo haber corrido al otro lado, escapar a la primera pero decidió seguirme. Corrimos calle abajo. Una patrulla metropolitana nos detectó mientras escuchábamos el rugido de la sanidad resoplar con ráfagas de una munición que podría ser caucho, pimienta o plomo sobre nuestras espaldas. Como pude me quité la ropa y comencé a correr desnuda, bajando la temperatura de mi cuerpo a cero.
Sabía que Susana no lo lograría. Su calor dejaba una huella imperdible para los sensores. Ella creía que me tenía cerca y me abrazó con lágrimas en los ojos. Programé mi cuerpo para bajar aún más la temperatura para dejarla completamente fría. La abracé fuerte para sostener su desilusión. Quizás este era el momento de amor heroico que ella esperaba que compartiéramos. Nos tomaron por la espalda y nos hundieron en la oscuridad.
Comencé a sospechar que estábamos a salvo cuando un anciano encendió una luz tenue que iluminó una casa donde había caras escondidas entre los rincones. Nos observaban sin juzgar, pero con temor a lo que pudiera pasar si de pronto nos encontraban. No dejaba de abrazar a Susana. No tenía dudas de mi humanidad como para ordenar que se calmara. Nos cubrieron con una manta reflejante de calor y dejamos pasar el tiempo hasta que ella, llorando, comenzó a toser.
Con el toser a nuestro alrededor comenzaron los murmullos. Estaba resignada a la villanía ajena, entregadas a nuestros compañeros estadísticos que no iba a parar de murmurar en la oscuridad. Mientras, Susana seguía tosiendo. Comencé a aumentar mi temperatura corporal, aunque eso pudiera exhibirnos, las miradas acusatorias no tardarían en decirnos que nos fuéramos.
Sin poder mirarme a los ojos, traumatizada del todo al quedar exhibida en plena fragilidad, Susana destapó la cobija y me mostró la herida que atravesaba su riñón, por la que manaba un río de sangre. Una voz nos dijo que no había suficiente crédito para llamar a una ambulancia. Llevábamos un botiquín para desinfectar la herida, pero ella necesitaba extracción y quizás sutura.
—Revisa el mapa—dijo, procurando no toser para no poner nervioso a nadie—. Hay que ver por dónde y a qué hora va a pasar la brigada médica.
Ella era lista. Quizás podría soportar. Había una posibilidad para el amanecer.
—¿Ya estás lista? —preguntó Susana.
—¿Para qué? —respondí evadiendo lo obvio. Ella guardaba energías y sonreía. Quise creer que ella quería que le comenzara a contar lo que no sabía de mí: —Nací en una burbuja, en alguna parte de Kazajistán donde no había más posibilidades para mi gente que mantener las expectoraciones lejos de los niños en aislamiento, cuando las virulencias y la pobreza arreciaban. Mis padres se decidieron a una inversión final. Se endeudaron a perpetuidad para buscar una opción mucho más económica que cajas y cajas mascarillas, antisépticos, trajes espaciales o tratamientos de refuerzos de los sistemas inmunes. Ellos, igual que mucho otros, decidieron poner la conciencia de su hijo dentro de un cuerpo más resistente. Un híbrido lo suficientemente artificial como para no sucumbir al clima, virus, parásitos o bacterias, y lo suficientemente natural como para disfrutar de la vida. Tenía lengua, piel estómago, pulmones, corazón y un sexo como cualquier persona sin realmente llegar a serlo de la manera en la que se entiende eso. Dejé atrás mi cuerpo cuando yo tenía cuatro años. El cuerpo contaba con varias actualizaciones que iban a “desarrollarse” hasta una edad madura. Muy pronto, la ONU, la OMS y la OTAN, sembraron el terror que les producía que alguien pudiera vivir por siempre ociosa o eternamente sin ser regulado. Se condicionó a que nuestra existencia únicamente sería posible sirviendo en las Colonias, que estaban comenzando a expandirse con el proyecto llamado Danubio azul, ya sabes, la expansión humana por el universo.
“Yo, como muchos, nos revelamos. Antes de huir comenzamos a cambiar las identidades de los cuerpos. Eso era difícil; nunca fue un asunto claro tener la mitad cableado y tejidos orgánicos: mitad tripas y mitad cables. Mi selección fue supervisada por un consejo de siquiatras, médicos, biólogos y mecánicos, pero en la rebelión saboteamos las asignaciones y nuestras conciencias se perdieron y nos rearmamos clandestinamente. Eso fue caótico, como abordar una cápsula de escape en un mar de sensaciones. Desde entones las emociones me confunden, sin que realmente sienta algo así como deseo en general –o en particular. Vine a Bogotá después de las persecuciones del cincuenta y seis. La gente cree que es un exilio, pero creo que es más profundo que eso… No es que quiera ser así… lo que sucede…
Susana comenzó a reír.
—Entonces, ¿nunca has sentido deseo por nadie?
Mi egoísmo es lo que no me permitía comprenderla. Su mirada buscó a tientas dentro de mis pupilas mientras yo le daba de beber agua sobre la superficie del vidrio que reflejaba los rincones más oscuros de mí: habitaciones blancas, sin muebles, donde varias ginecoides con el rostro de Susana iban desmantelando mi cuerpo hasta que mi conciencia quedaba esparcida en cada una de ellas, programando cada sentido a un viaje por separado a un rincón diferente del planeta. Una mano, un oído, una lengua, un ojo. Cada parte recabando sensaciones diferentes sin conexión ni temporalidad entre sí, con el único propósito de ser ensamblada de nuevo por una conciencia fuera de mí.
Me quedé aterrada ante mis propias distancias internas cuando Susana comenzó a temblar. No tenía corazón para enfrentar la realidad. Todo lo que tenía era un montón de fantasías que me tardaría en conectar dentro de este cuerpo sin órganos.
Este cuento de ciencia ficción forma parte de la convocatoria Después de la pandemia. Por cada cuento publicado de esta serie se hizo un donativo a Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer refugio para mujeres trans en México donde hacen un trabajo de acompañamiento y reinserción. Si te agradó este cuento te invitamos a hacer una donación hoy en su sitio web, también puedes hacer un envío por PayPal .
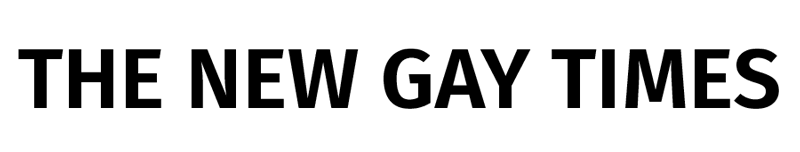
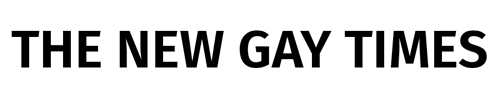




Deja un comentario