
Imposible hablarte de amor
Texto por Sergio Enciso
Fotografías por Javier Rey
Un sábado en la noche de 2014 conocí a Fernando. La cantidad de alcohol descomunal que había ingerido durante la tarde con unos amigos me sirvió como aliciente para aceptar la invitación que el educado escritor me había hecho para visitarlo en su casa. Durante la semana previa al encuentro habíamos estado conversando e intercambiando fotos por WhatsApp pero no habíamos discutido lo que pasaría cuando nos viéramos. Lo más seguro era que termináramos revolcándonos como perros hambrientos.
Ese sábado llegué a su casa más o menos a las seis de la tarde.
La sala del escritor era una trampa: la luz era tenue y amarillosa, del tipo que lo pone a uno cómodo y desdibuja las cosas; la temperatura era cálida, abrazadora, sin ser muy alta; la música, un bossa nova suavecito pero animado, sonaba en el fondo con el volumen preciso que permitía conversar con tranquilidad. La ambientación del apartamento constaba de un sin fin de objetos de ensueño traídos de todas partes del mundo: mesas y estantes europeos cubiertos por cerámicas de divinidades asiáticas con rincones ocupados por esculturas africanas y paredes llenas de pinturas y grabados de Zalamea y Tessarolo; los espacios vacíos restantes albergaban una muy envidiable colección de libros en chino, francés, inglés y español. Todo aquello había sido refinadamente orquestado por el hombre ideal, un ingeniero y escritor letrado y elegante de 43 años. No era un hombre musculoso pero su cuerpo se veía bastante bien proporcionado; tenía unas cejas pobladas y su pelo era gris y elegante. Fernando desplegaba una mirada lasciva y directa y una sonrisa amplia llena de dientes finos y bien acomodados.
Acepté una cerveza y recibí una invitación a sentarme con él. Conversamos de viajes, de arte,de música, de literatura, de romances, del pasado y gracias al encanto de todo lo ya descrito empecé a caer en los embelecos del intelectual. El infame loveseat –un estrecho sofá de dos puestos en el centro de la sala– no me dejó otra opción más que acercarme a mi interlocutor afrancesado y ceder a sus labios. Esa noche hicimos el amor como si nos hubiéramos
conocido de vidas pasadas. Nos sentíamos tan cercanos como dos antiguos amantes, quienes después de estar separados por muchos años, se embarcan en la aventura del redescubrimiento. Sin conocernos, Fernando y yo abandonamos la ropa y nos devoramos completos, nos empapamos con la lengua hasta el último centímetro de piel y mucho más adentro. Pasada la media noche dejamos de besarnos pero, sin dejar de mirarnos ni de tocarnos, seguimos conversando.
Durante los días que vinieron no dejé de pensar en él. Hasta ese momento no recordaba ningún encuentro anterior como ese. Hacía mucho tiempo que no me había sentido tan libre, tan fuerte y tan impulsivo, con tantas ganas de estar sobre y dentro de alguien.
Fernando fue en ese momento la respuesta a una petición que yo le había hecho al universo meses antes: quería con vehemencia un amante maduro con experiencia, para suplir mi necesidad instintiva sexual, pero también quería conocer a un hombre con la inteligencia suficiente para entender que yo no necesitaba un papá o un hermano mayor. No me hacía falta alguien que quisiera adoptarme, controlarme, vigilarme, hacerme escenas de celos o culparme por todas las desgracias que le han pasado en la vida.
Con los encuentros sucesivos que tuvimos en su sala, –o desnudos en su habitación bajo la atenuada luz mareadora y los compases étnicos programados por una emisora automatizada– comprobé que él era lo que buscaba, todo lo que no había tenido o que había perdido en mis últimas relaciones: completa y absoluta libertad. Ya que el universo me había correspondido enviándomelo, me comprometí conmigo mismo a no arruinarlo siendo infantil; me obligué a no enamorarme y a no esperar nada. Pasara lo que pasara estaría dispuesto a seguir disfrutando del tesoro que había encontrado, del puro sexo carnal, bestial y sin significado y de las conversaciones que el intelectual me venía proveyendo. Me juré que no se lo contaría a nadie, que no arriesgaría la satisfacción convirtiéndola en un chisme o en una anécdota de bar.
Cuando la navidad se puso en marcha recibí un mensaje de Fernando en el que me contaba que se iba para Europa, su plan era pasar las fiestas en España y el año nuevo en Francia. Debido a que la navidad le deja a uno poco espacio para cualquier asunto fuera del ámbito familiar, no tuve tiempo para lamentarme. Sin embargo me molestaba no tener mi polvo navideño. Me lo merecía porque ese año había trabajado muy duro.
Dejé ir al escritor, le deseé buen viaje y me dediqué a las compras y a las conquistas de fin de año. Un requiebro aquí, una sonrisa allá, pero nada satisfactorio. No encontré a nadie con quien sentir la libertad ni la locura que obtenía con las sesiones con el escritor. Ninguno de los amantes que conocí en las festividades me dijo las cosas que él me decía, ni me besaba con la intensidad con que él lo hacía, ni me obligaba a dejar de pensar en el mundo cuando me quitaba la ropa y me penetraba sobre su cama con las cortinas cerradas a plena luz del día. Ninguno de ellos me ofreció el artilugio de la cháchara hipnotizadora, de las monotonías repetitivas del world music, ni los cocteles afloja piernas hechos en minutos.
Diciembre pasó y no pensé que volvería a saber más de el escritor, no por lo menos hasta que regresara a la ciudad. Sin embargo desde que Fernando pisó el viejo continente me envió mensajes con fotografías de los lugares que visitaba, de las representaciones teatrales a las que asistía y de los amantes que había conocido. También me contaba de sus visitas a cafés donde habían escrito autores famosos y donde él ahora departía con amigos y otros escritores. Empecé a entablar con él un diálogo en la distancia sin entender muy bien porqué, ya que nuestra relación se basaba en desearnos solo en la intimidad. En las pocas ocasiones en que hablamos de una posible amistad o de un “nosotros” los dos siempre estuvimos de acuerdo en que no podríamos tener mejor arreglo que aquellas encamadas furtivas.
Cuando Fernando volvió a Bogotá yo viajé a Caracas. No pudimos vernos pero las conversaciones se hicieron más frecuentes. Me convertí en sus ojos en la patria vecina y él en mi referente literario del país. Yo le comentaba de los museos, las calles y los centros comerciales que recorría, discutíamos sobre los lugares que él había conocido en su infancia y en su adolescencia y a los que no había regresado durante el comienzo de la era Chávez. Hablamos de arte y de literatura venezolana, conversamos sobre Caracas y sobre Valencia y de las playas, los hoteles, sobre los hombres musculosos y las mujeres bullosas y queridas y sobre el socialismo del siglo XXI. Estuvimos conectados a través de la ilusión que brinda el Smartphone hasta el día en que volví a Bogotá.
Me bajé del avión y me sentí desesperado. El aire frio capitalino me revolvió el estomago y sentí la necesidad de volver a ver en vivo al hombre con el que había estado hablando por WhatsApp durante un mes y medio. Toda la ausencia y las conversaciones habían tenido su efecto en mí y habían disparado mi libido hasta las nubes. Necesitaba con urgencia que el escritor hablara conmigo, me empujara contra las paredes y me penetrara en su cama en las posiciones que él ya sabía que me gustaban. Necesitaba, después del acto lúbrico, sentarme a conversar de todo lo que había visto, de todo lo que había conocido mientras le acariciaba las piernas. Se lo pedí, me inventé mil tretas para convencerlo de verme e ingenuamente pensé que accedería pronto.
–Nos veremos cuando ya estés más acoplado a casa– fue lo que me respondió.
Esperé un mes y no obtuve la invitación anhelada. Asumí que no quería verme o que estaba ocupado y me dediqué a lo mío, o a la nada que era mi vida, a los libros, a mis blogs, a intentar encontrar a alguien que lograra hacerme sentir lo que él me hizo sentir. Al final me quedé quieto y regresé al trabajo. Seguí en dirección hacia adelante o tal vez hacia atrás, no lo sé porque no llegué a ninguna parte.
A Fernando lo vi dos meses después. Tuve que volver a hablarle, necesitaba que alguien – él– me tocara, así que lo saludé y le pedí que nos viéramos. Me tragué mi rabia y mi impaciencia y después de un par de intentos fallidos nos vimos en su casa un viernes al medio día. El encuentro tendría que ser medido, él tenía que salir a las seis de la tarde. Llegué emparamado porque empezó a llover justo cuando me bajé del bus y no llevaba paraguas. Cuando entré en su apartamento tuve que quitarme la mitad de la ropa. Fernando me ofreció una ginebra y mientras la preparaba me besó, puso su mano en mi ropa interior, me miró a los ojos y me dijo:
–Tú solo apareces cuando quieres sexo, a ti es imposible hablarte de amor.
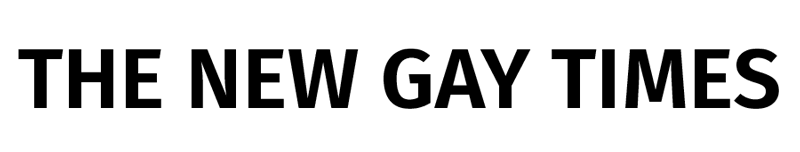
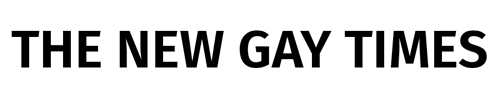








Deja un comentario