
Hasta que la Tierra sane
Sisal, Yucatán. 28 de marzo de 2021.
He permanecido refugiado durante una semana en una abandonada y sucia posada de este antiguo puerto colonial, frente a la costa del Atlántico. Mi habitación es reducida y la humedad ha desconchado las paredes. Un fétido olor a sargazo en descomposición se cuela por la ventana. El silencio es tal que incluso puedo escuchar las pisadas de las cucarachas sobre la superficie opaca de las baldosas. Es luna nueva. No corre brisa. Tengo hambre y sed. Raciono los pocos víveres que me quedan. Mi entraña me dice que, para bien o para mal, mi tiempo aquí ha terminado.
Bebo un sorbo de agua salobre antes de abrir mi última lata de sardinas en tomate que acompaño con un paquete de galletas blandas. Al cabo de un rato abandono la habitación. Descalzo, camino sobre la fría y áspera arena. Un regimiento de cangrejos sale de su madriguera y patrullan la playa con movimientos zigzagueantes, mientras las ratas devoran los restos pestilentes de una enorme iguana. El olor a muerte se esparce por doquier y no hay manera de escapar de él. Recorro sin prisa la playa hasta que decido sentarme en la orilla del mar. El universo entero se despliega ante mis ávidas pupilas que recorren la oscura bóveda del cielo. Y recuerdo los hermosos ojos grises de Emiliano, contemplando el mismo escenario desde algún punto de esta tierra devastada.
Hace ya un año que no lo veo. Partió a su natal Monterrey a cuidar de su madre enferma justo antes que se empezara a extender la pandemia por todo el país y el Ejército aislara pueblos y ciudades. Ella padecía un cáncer de páncreas que la consumió en poco tiempo, dejándolo a él huérfano y confinado en Nuevo León. Pese a las circunstancias, nos mantuvimos más unidos que nunca por medio de interminables pero confortantes videollamadas, y haciendo el amor a través de nuestros teléfonos celulares. Cuando le avisé que mi padre y mi hermana habían fallecido por el implacable virus, me arropó, infundiéndome valor para afrontar con entereza el dolor y un futuro que se antojaba incierto. Me hizo prometerle que me mantendría con vida, porque de alguna manera él se las arreglaría para volver.
—Mateo, —me dijo la última vez que hablamos— si por alguna razón yo no sobreviviera, quiero que sepas que te buscaré en cada rincón del universo, más allá de la muerte y del tiempo, en otras dimensiones, en otro espacio; donde haga falta, porque el amor que siento por ti no tiene fronteras.
Conmovido al recordar sus últimas palabras me recuesto en un desvencijado camastro y contemplo desde lejos la silueta del faro y las lanchas abandonadas de los pescadores. Parecen fantasmales cadáveres de pequeñas ballenas encalladas en la playa. No hay señales de vida. No humana, al menos. Desde que la pandemia comenzó a azotar a la humanidad, los animales fueron apropiándose de sus antiguos espacios y empezaron a multiplicarse. Los hombres, en cambio, han ido muriendo masivamente en sus casas —ahogados en sus propios estertores— ante la saturación de los centros hospitalarios y las crecientes muertes del personal sanitario.
Al igual que muchos otros, me confiné durante meses en un afán por evitar el contagio. Cuando no hablaba con Emiliano, solía leer, meditar y hacer ejercicios físicos moderados para mantener el cuerpo flexible. Salía solo cuando era estrictamente necesario, a comprar comida. Con el rostro cubierto por un tapabocas, protegido por una gorra y unas gafas de sol, recorría a paso rápido el kilómetro que me separaba del OXXO más cercano y regresaba a la habitación sudoroso y cargado de bolsas, con el corazón encogido, a vaciarme litros de alcohol para desinfectar mis manos.
Poco a poco me fui quedando solo. Las ambulancias recogían cada día más enfermos y cadáveres, hasta que dejaron de venir. Donde vivía había una familia entera —portadora del virus y procedente de Villahermosa— que accidentalmente nos contagió a todos. Por alguna extraña razón que aún desconozco fui el único que sobrevivió. Nunca desarrollé síntoma alguno y vi, aterrado, cómo caían muertos, uno a uno.
Con el paso del tiempo los celulares dejaron de usarse porque ya no había señal. Posteriormente, se suspendió el suministro eléctrico. Estaba completamente incomunicado. Supe entonces que tenía que irme de Cancún porque el mundo que conocía se caía a pedazos. El olor descompuesto de los cadáveres era ya insoportable y entonces decidí salir en busca de Emiliano. Pero, ¿dónde buscarlo? ¿Estaría aún en Monterrey? ¿Habría emprendido un larguísimo camino de regreso para encontrarse conmigo? Lo único que tenía claro es que él estaba aún con vida y el lazo que nos conectaba se mantenía intacto.
Empaqué lo imprescindible. Tomé las pocas latas de comida que me quedaban, me coloqué el último tapabocas y abandoné la habitación. Deambulé por las calles cubiertas de hierba y hojas secas, enfilando mis pasos hacia el sur. La autopista estaba completamente vacía. Caminé sin descanso un par de horas hasta llegar a Tulum, y me dispuse a pasar la noche en las antiguas ruinas mayas construidas en el borde de un acantilado. ¡Cuántos recuerdos me traía ese mágico lugar! Fue Emiliano quien me llevó ahí la primera vez que salimos. Él había estudiado Arqueología en Ciudad de México, y dada su pasión por la cultura maya decidió tramitar su licencia como guía de turistas y mudarse a Cancún, donde trabajó desde entonces como freelance para distintas agencias de viajes. Yo laboraba en la Casa de la Cultura, y organizaba una exposición de incensarios mayas con el INAH. Nos conocimos el día de la inauguración y el flechazo fue inmediato y total. Desde esa vez nos volvimos inseparables. Al mes siguiente empezamos a vivir juntos.
Ingresé al templo sagrado —dedicado a Hunab Ku, el dios descendente— y me arrellané en una esquina. Según Emiliano, las pirámides construidas por las antiguas culturas toltecas, mayas e incas eran en realidad portales o vórtices de energía a través de los que podían viajar los antiguos dioses para descender a este plano e impartir sus enseñanzas a los humanos. Esa teoría sugería que esos dioses eran en realidad extraterrestres, una especie de humanoides mucho más avanzados. Sentía un vivísimo interés por la ufología y me arrastraba en sus correrías por los templos prehispánicos del sureste del país y Guatemala, para intentar comunicarnos con los antiguos astronautas. Yo encontraba todo aquello divertido, y lo seguía entusiasmado, aunque en mi fuero interior parecía un tanto disparatado. Meditábamos durante horas en esos sitios sagrados, pero más allá del bienestar y la paz que daban a nuestra mente aquellas prácticas, nunca sucedió nada extraordinario.
Ensimismado, volví a la cruda realidad; me dejé envolver por el recuerdo de los fuertes y amorosos brazos de Emiliano, recosté mi cuerpo sobre la dura roca del suelo del templo y caí en un profundo e inquietante sueño: ocho figuras con el cráneo alargado y largos cuerpos con escamas me tomaban de las manos y me transportaban en milésimas de segundo al espacio. Ahí, mientras flotaba a su lado, veía nuestro planeta azul y la península de Yucatán, destacándose entre el océano Atlántico y el mar Caribe. De pronto descendíamos. Los hombres escamados señalaban un punto en el noroeste de la península, y repetían una y otra vez: Sisal, Sisal, Sisal.
Desperté empapado de sudor, con el corazón acelerado y dolor en el cuello. La cabeza me daba vueltas y me sentía confundido. ¿Qué rayos había sido eso? Restándole importancia, traté en vano de conciliar el sueño nuevamente, así que decidí aprovechar el frescor de la madrugada para reanudar mi camino. Una extraña fuerza me impulsaba a ponerme en movimiento. Abandoné Tulum y continué mi camino rumbo al norte. Pasé dos días en las ruinas de Cobá, meditando en solitario en la cima de la pirámide de Nohoch Mul, rodeado por la bellísima selva y sus enormes cuerpos de agua, y al tercer día enfilé mis pasos hacia la majestuosa Chichén Itzá. Las ruinas prehispánicas de la antigua ciudad maya se habían convertido en un refugio inesperado. Alejadas de los centros urbanos, de los muertos y de posibles contagios, me transmitían una sensación de paz. Durante mis desplazamientos solo me acercaba a los pequeños poblados para entrar furtivamente en las misceláneas vacías a aprovisionarme de comida y agua.

Llegué a Chichén Itzá el 20 de marzo de 2021 con los últimos rayos del sol, en la víspera del equinoccio de primavera. Me refugié en el Observatorio. Sucio y sudoroso, me tendí sobre la piedra rugosa y dormí de un tirón. De nueva cuenta, inquietantes imágenes se apoderaron de mis sueños. Se entremezclaban sin sentido. Veía un paraje desértico interminable, habitado únicamente por mangles secos y retorcidos; un faro, hombres con la cabeza rapada, unos tubos luminosos y transparentes, rostros de reptiles y la voz de Emiliano intentando decirme algo.
Cuando desperté comí una barra de cereal y pasé el día escribiendo notas y reflexiones en mi diario. Recorrí la vasta superficie que alberga el sitio arqueológico, nadé en las frescas aguas del Cenote Sagrado y descansé un par de horas a la sombra de unos matorrales. Por la tarde, a eso de las cuatro, regresé al basamento de la pirámide conocida como El Castillo, me recosté contra la inmensa cabeza de Kukulkán —la Serpiente Emplumada— e inicié mi meditación diaria sin percatarme de que la luz y la sombra iban descendiendo peldaño a peldaño en forma de triángulos, hasta unirse a la cabeza del reptil sobre la que yo estaba apoyado.
En el preciso instante en que la sombra se conectó con la cabeza de la serpiente sentí un calor enorme en la frente y una fuerte opresión que fue cediendo poco a poco hasta transportarme a otro sitio, alejado de las pirámides. Un hombre con los ojos rasgados y el cráneo abombado me hablaba sin mover un solo músculo de su boca, que se asemejaba a una fina rendija de alcancía. Su voz, diáfana, sonaba dentro de mi cabeza. Me dijo que tenía que partir al día siguiente sin falta. Que debía continuar mi camino, sin parar, hasta llegar a Sisal, ahí recibiría una señal. Pero antes tenía que despojarme del odio, el resentimiento, la confusión y el miedo. Me ordenó que no me moviera y que confiara. Antes de que yo pudiera reaccionar, una fuerza magnética me ancló al suelo. Inmóvil, atestigüé aterrorizado la súbita materialización de una especie de reptiles o sanguijuelas del tamaño de iguanas que empezaron a recorrer mi interior, devorando y deglutiendo con voracidad mis más íntimos y oscuros sentimientos. Paralizado, observaba con los ojos desorbitados ese ataque inesperado. Me sentía violentado, como un conejillo de indias a merced de esos seres reptantes de ojos negros y brillantes. Cuando abandonaron mi cuerpo ya era de noche. Tambaleante y aturdido, casi en shock, regresé al Observatorio, me tendí de espaldas y dormí.
Curiosamente, desperté con un casi olvidado sentimiento de alegría. Hacía más de un año que no experimentaba esa sensación de plenitud. Algo había sucedido el día anterior. Esos extraños seres me habían liberado de una carga de dolor, angustia, miedo y confusión. Empezaba a congraciarme con la idea de que Emiliano pudiera no estar del todo equivocado, al menos en lo que se refería a la existencia de seres que habitaban otros planos. A esas alturas, como ya no tenía nada que perder, decidí confiar en las palabras del hombre del cráneo abombado y abandoné Chichén Itzá para continuar mi viaje con destino a Sisal.
Llevo ya varias horas tendido en el suelo, perdido en mis pensamientos. La marea empieza a subir y el agua me rodea lentamente. Hace ya una semana llegué a Sisal y aún espero una señal. Pero, ¿de qué tipo? ¿De quién? Mi reloj marca las tres y media de la madrugada. No tengo sueño. Estoy extrañamente alerta. La brisa del mar sopla cada vez con más intensidad. La temperatura ha bajado de golpe y el frío me envuelve, obligándome a poner mi rompevientos. Tengo la piel de gallina. Mi pulso se acelera. ¿Qué diablos sucede? Un zumbido casi imperceptible se apodera de mi mente y se expande por todo mi cuerpo. Siento cómo vibra cada una de mis terminaciones nerviosas con una frecuencia cada vez mayor. Una fuerza centrífuga condensa y compacta mi campo de energía. Observo con asombro mis piernas y manos, una tenue bruma color violeta emana de ellas. Me incorporo como un autómata, tomo mi back pack, camino descalzo por la playa inundada por la pleamar y dirijo mis pasos al viejo faro. Subo con cuidado los derruidos y resbaladizos peldaños, y al llegar a la cima contemplo el inmenso mar que se extiende frente a mí y el reseco y fantasmal manglar que hay a mis espaldas.
Una extraña luz en el firmamento llama mi atención. Oscila en medio de las estáticas estrellas y da la impresión de que, por momentos, se acerca y crece. Mi mente se transforma en una improvisada antena de radio y empieza a emitir vibraciones cada vez más potentes. Mi cuerpo empieza a irradiar una luz violeta que se expande conforme se acerca la esfera luminosa, convirtiéndome en una especie de linterna humana capaz de enviar señales de luz a kilómetros de distancia.
Estoy en una especie de trance o estado semihipnótico. No sé muy bien cómo describir esta sensación. Una parte de mí observa con azoro. Mi voluntad, aún consciente, está paralizada. Anestesiada. Soy una marioneta que se mueve hacia donde dicten las invisibles manos del titiritero. Esta realidad me rebasa por completo. Sin embargo, mi corazón late con fuerza, ilusionado. Me siento como un náufrago que desde la distancia vislumbra un barco o un avión e intenta llamar desesperadamente su atención para ser rescatado.
Pasan los minutos y el mar se torna más y más violento. Las olas se estrellan con fuerza contra las rocas. La esfera de luz emite destellos cada vez más intensos, pero sigue oscilando sobre el mismo punto. Súbitamente, como un tiburón que se abalanza contra su presa, se posa sobre mi cabeza, aunque a gran altura. Su incandescente brillo ilumina por completo el pequeño puerto pesquero como si fuera un set cinematográfico, concentrando su potencial lumínico justamente alrededor del faro.
La luz se desplaza adoptando la forma de distintas figuras geométricas hasta convertirse en un cilindro, una especie de gigantesco tubo de ensayo que se alarga hasta tocar tierra. En un pestañeo cubre completamente el faro y yo, que estoy ahí absorto, me veo rodeado por su halo resplandeciente. Pero no solo es el brillo sino la sobrecogedora sensación de amor que emana de él lo que provoca mi llanto. Mi cuerpo se descompone en millones de átomos y partículas, me transformo en números y algoritmos, en una mente incorpórea que asciende a una velocidad extraordinaria hasta perder la consciencia y cruzar el campo magnético de la esfera.
Duermo sin reparar en el tiempo que ha pasado. Cuando despierto intento estirar mis manos y pies, pero algo me lo impide. Abro bien los ojos. Estoy atrapado en una extraña membrana que se asemeja al capullo de una mariposa. El pánico se apodera de mí. No sé dónde estoy. Grito desesperado y golpeo las blandas y translúcidas paredes intentando salir, pero éstas se amoldan a cada uno de mis movimientos y neutralizan mis intenciones. Mi mente, ya sobrerrevolucionada, trata de entender, de encontrar respuestas. Lo último que recuerdo es una extraña luz sobrevolando el faro donde me encontraba, y ahora estoy atrapado cual crisálida humana.
Intento serenarme para asimilar lo que sucede. Recuerdo los sueños que tuve en Tulum y las experiencias en Chichén Itzá. De alguna manera esos seres tienen algo que ver con todo esto. Quizás parezca una locura, pero es real. O al menos eso es lo que parece. Pero, ¿y si solamente es un mal sueño? No. Ojalá lo fuera. De pronto un gas de suave aroma que me recuerda al perfume de los nardos inunda la cápsula y caigo en un profundo sueño.
Abro los ojos para encontrarme de golpe con los suyos. Estoy aterrorizado. Parpadeo una y otra vez, pero esa criatura me sigue observando detenidamente. Sin decir una sola palabra, sus pensamientos de apoderan de mi mente y se manifiestan como si fueran la voz de mi consciencia.
- Humano, estamos iniciando un proceso de depuración, desintoxicación y regeneración cuántica de tu fisicalidad, para adaptar tu química orgánica a las condiciones de tu nuevo entorno. De no hacerlo, morirás irremediablemente. Permanecerás aquí durante siete días. Entretanto, introduciremos unos kuants en tu campo electromagnético, para que desplieguen y proyecten en la pantalla de tu mente la historia de nuestra especie.
Sin que pueda preguntarle nada, su rostro impasible desaparece de mi campo visual. Empiezo a convencerme de que lo que estoy viviendo es real. Me vienen a la mente mil historias de seres humanos abducidos por extraterrestres. Relatos escalofriantes de supervivientes que afirmaban haber sido víctimas de terribles experimentos con sus cuerpos. ¿Seré uno más?¿Un mero conejillo de indias atrapado en una especie de laboratorio espacial? De ser así, no habría sido mejor morir de COVID-19? ¿Acaso les interesaré por no haberme enfermado? Pienso en Emiliano. ¿Habrá sobrevivido a la pandemia? ¿Estará buscándome? Las lágrimas forman un hilo que resbala por mis mejillas. No tengo idea de dónde estoy, pero sé que me encuentro muy lejos de la Tierra. El corazón se me contrae y cierro los ojos, mientras un sollozo desconsolado se escapa de mis labios.
Caigo una vez más en un sueño profundo. Mi mente se desdobla y se transforma en una gran pantalla. Desde algún rincón de mi cerebro empiezan a proyectarse imágenes con asombrosa nitidez. Cuentan la historia de los anunnaki, humanoides reptilianos que poblaron la Tierra hace miles de años, cuando el hombre era apenas un neandertal. Fueron ellos quienes dotaron a éste de inteligencia, transmitiéndole sus habilidades y poderes psíquicos. Le implantaron semillas para que desarrollara evolutivamente profundos conocimientos sobre química, física y matemáticas y así, con el paso del tiempo, pudiera acceder a las tecnologías más sofisticadas. Hicieron a los neandertales a su imagen y semejanza y convivieron con ellos durante siglos en Sumeria, Egipto, Nasca y Mesopotamia. Sin embargo, el componente animal intrínseco en los genes de los neandertales acabó transformándolos en seres tremendamente agresivos, ambiciosos y egoístas, hasta que finalmente contaminaron la energía del planeta y a los anunnaki —seres de paz y de luz que habían trascendido desde hacía muchísimos años el poder destructivo del ego—. Y estos, sofocados por ese ambiente hostil, volvieron a Nibiru, su planeta de origen.
Los hombres recibieron la partida de los anunnaki con alivio y alegría. Se sentían libres. Tenían hambre de poder. Su visión y sus impulsos chocaban frontalmente con la forma de vida de los antiguos astronautas, que habían dejado de ser sus dioses y creadores y ahora eran considerados rivales a vencer en la lucha por ejercer el control y dominio sobre el planeta.
Desde entonces no habían vuelto al planeta Tierra. Hasta ahora… Pero, ¿por qué?
Pasaron siete días sin que tuviera contacto alguno con el humanoide. Durante ese tiempo reflexioné sobre las imágenes proyectadas en mi mente. Recordé las imágenes de los dioses Naga en la antigua India; de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada; los dibujos de Nasca y los vestigios sumerios de los que Emiliano me hablaba con su característico entusiasmo. No había duda de que los anunnaki habían habitado nuestro planeta siglos atrás.
Habiéndome repuesto de los sobresaltos iniciales entendí que cuanto me habían transmitido tenía que ser cierto. La especie humana tristemente no había cambiado mucho desde entonces. Además, quienes me llevaron hasta ahí no me habían hecho daño y de alguna manera sentía que mi cuerpo se fortalecía cada día que pasaba en ese lugar. Me entretenía entonces pensando en las razones por las que ellos habrían venido a la Tierra y por qué me habían escogido a mí. A fin de cuentas yo me consideraba una persona bastante normal, sin grandes talentos que destacar. ¿Qué me habían visto entonces?
Estaba abstraído en mis cavilaciones cuando de pronto la membrana que me envolvía empezó a ceder, mutando en una bruma que se desintegraba suavemente al contacto con la atmósfera. Mientras, una especie de pinza robótica me tomó por la cintura y me sumergió dentro de una tina de cristal llena de un espeso líquido verde. Me hundió hasta los hombros por un instante y luego me extrajo para pasar mi cuerpo desnudo bajo unos chorros de luz de distintos colores. No pude evitar sonreír al imaginar que me encontraba en una especie de autolavado del espacial. He de confesar que mi sentido del humor aflora en los momentos más inadecuados, pero de algún modo eso hace que la situación sea menos angustiante.
La pinza me colocó de pie sobre una banda eléctrica corrediza que se accionó al contacto con el calor de mi cuerpo. Avancé unos metros hasta llegar a una enorme puerta de titanio que, al abrirse, descubrió ante mis ojos un amplísimo espacio circular, del tamaño de cuatro o cinco campos de fútbol, cubierto por una inmensa cúpula entretejida por un complejo entramado de rayos de luz. Nunca antes había visto algo tan hermoso. La arquitectura humana parecía burda y carente de belleza en comparación.
De repente, a mi alrededor empezaron a abrirse cientos de puertas más, todas idénticas, y de ellas hombres, mujeres y niños salían desnudos. Sus cuerpos brillaban y sus rostros, atónitos, eran de una belleza sinigual. Tímidamente todos empezamos a dar nuestros primeros pasos. Y en el momento en que agaché la mirada me di cuenta de que yo también resplandecía. En ese momento el rostro del hombre serpiente se proyectó en la bóveda del techo y nos dio la bienvenida a la Unidad Espacial Hospitalaria, ALFA 333 / Niburi.
- Humanos, mi vibración personal es Rakan, consciencia suprema de los antiguos guerreros anunnaki. Los hemos rescatado de la muerte y del horror de la pandemia para mantenerlos aquí con vida hasta que la Tierra sane. Cuando eso suceda volverán a habitarla para fundar una nueva sociedad, basada en las leyes cósmicas de la metafísica orgánica y en los principios cuánticos de la física. No son los únicos. Cientos de naves más están albergando a miles de humanos de todos los confines del planeta. Durante este tiempo serán instruidos para elevar su nivel de conciencia y así acceder a nuevas dimensiones y a un conocimiento mucho más amplio y profundo de nuestro universo.
Mientras la voz de Rakan inundaba mi mente, tibias lágrimas mojaban mi rostro. Pensaba en Emiliano, en lo que hubiera dado porque fuera él quien estuviera en mi lugar. ¿Y si también él estuviera con vida, aquí mismo, o en otra de las naves? Tenía que saberlo. Debía preguntar a los anunnaki por su paradero. Presté atención al mensaje que seguía llegando a mi cerebro.
- Se preguntarán por qué están aquí, por qué no fueron infectados, por qué los rescatamos y cómo dimos con ustedes. La respuesta, humanos, es muy sencilla: porque vibran en una frecuencia violeta altísima que los hace visibles ante nuestra consciencia. Una vibración divina a la que ustedes llaman amor. Sin que lo supieran, hace tiempo que hemos mantenido contacto con cada uno de ustedes. Muchos, de hecho, nos han estado llamando.
Con cada palabra de Rakan resonando en mi interior, una certeza total invadió mi ser: Emiliano estaba vivo. Sí. Lo tenía claro, su amor me había salvado. Ahora, tenía que encontrarlo.
Este cuento de ciencia ficción forma parte de la convocatoria Después de la pandemia. Por cada cuento publicado de esta serie se hizo un donativo a Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer refugio para mujeres trans en México donde hacen un trabajo de acompañamiento y reinserción. Si te agradó este cuento te invitamos a hacer una donación hoy en su sitio web, también puedes hacer un envío por PayPal .
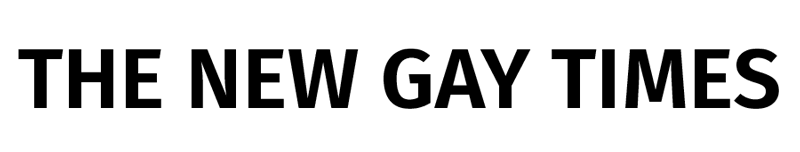
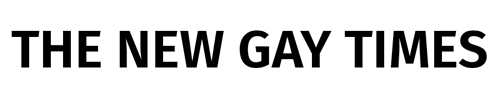




Deja un comentario